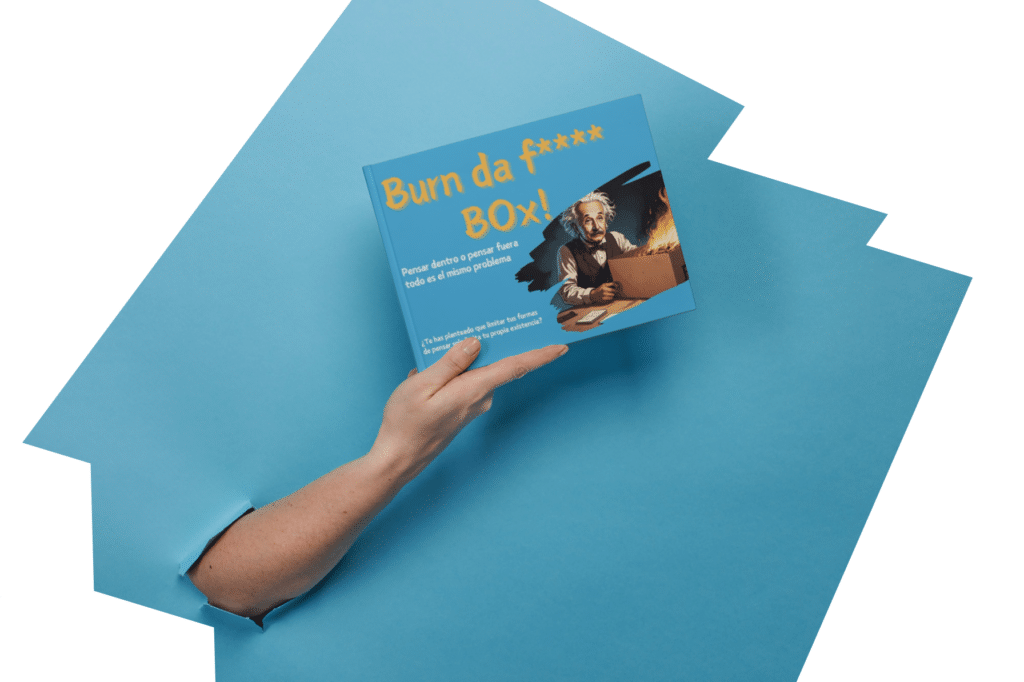¿Has soñado alguna vez con un mundo perfecto? Entonces ya sabes qué es una utopía.
En todas las galas de belleza se desea la paz en el mundo, el fin del hambre, la felicidad para todos: «por todos mis compañeros y por mí el primero», como cuando jugabas al escondite. Eso es precisamente lo que define una utopía: un ideal de perfección imposible de alcanzar.
«Una utopía es un proyecto deseable, pero irrealizable».
Lo dice la R.A.E., no es cosa mía.
Es la representación de una comunidad, una sociedad idealizada, perfecta en todos sus aspectos, y que nunca ha sido alcanzada por la humanidad.
Pero precisamente por ser irrealizable, sirve como brújula para soñar con aquello que podríamos llegar a ser, aun sabiendo que nunca lo seremos. En cierto modo, una nostalgia de lo inalcanzable. Un inventario de las debilidades que nos conforman como seres humanos.
Filósofos, políticos, escritores y soñadores han utilizado diferentes versiones de la utopía como herramienta: criticar situaciones inmorales, presentar cambios deseables o simplemente recordarnos que podemos hacerlo mejor. Una utopía señala el camino, el rumbo, aunque el destino sea inalcanzable.
Sin embargo, es habitual que detrás de cada utopía aparezca una sombra inquietante: la distopía.
En este artículo voy a intentar esbozar qué define una utopía, las principales características, la evolución histórica y por qué son tan importantes para todas las culturas.
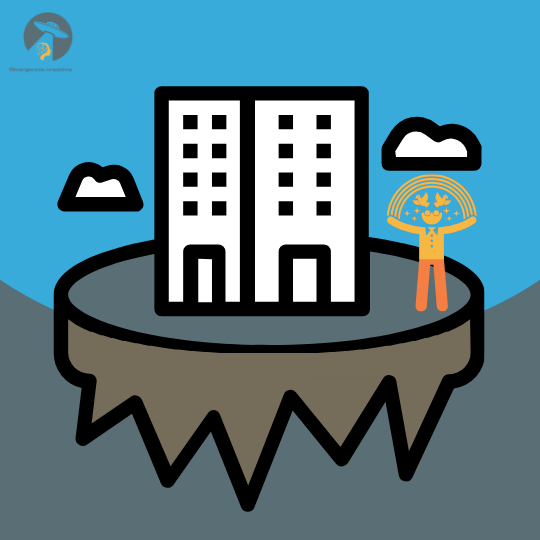
Significado de utopía
Ya lo adelantaba hace un momento: una utopía es un sueño deseable, pero irrealizable.
Si vamos más al detalle, la palabra proviene del griego «ou-topos», que significa no-lugar. Así que por definición, es un lugar que no existe. Y es esa no existencia la que nos permite idealizarlo, e incluso llegar a añorarlo.
El uso de la palabra en concreto se atribuye a Tomás Moro, político y pensador inglés, quien tituló así su obra de 1516. En Utopía, Moro describía una isla imaginaria organizada de manera justa, racional y casi impecable: un contraste deliberado con la corrupción de su tiempo. Más que una fantasía, era una crítica elegante.
Desde entonces, las utopías han funcionado como mapas imposibles: faros éticos, espejos críticos y horizontes inalcanzables que permiten orientar el camino.
Características de una utopía
Aunque cada intento de crear un mundo perfecto tiene sus propios matices, todas las utopías tienen en común rasgos esenciales:
Igualdad
En una sociedad utópica no hay lugar para clases sociales.
La riqueza, los derechos y las oportunidades se reparten de forma equitativa.
En el fondo comprendemos que la desigualdad es la base de todos los conflictos sociales.
Justicia
Las leyes de un mundo utópico serán claras, comprensibles, concretas y se aplican de forma imparcial.
No existen la corrupción ni los privilegios. Esto es más sencillo si no hay poderosos a los que favorecer ni débiles a los que machacar.
Y así, cuando las instituciones funcionan como se espera de ellas, es más sencillo que aparezca la confianza.
Abundancia
Los recursos aparecen ilimitados.
La tecnología, el trabajo colectivo o sistemas de reparto equitativo, permiten que las necesidades básicas estén siempre cubiertas.
No existe el hambre o la pobreza.
Paz
Cuando los recursos son suficientes y accesibles para todos, el motivo para la violencia desaparece.
Las utopías plantean un mundo sin guerras ni luchas internas. El ser humano puede convivir y crecer sin miedo.
Un ideal inalcanzable que generación tras generación nos resistimos a abandonar.
Utopías famosas
A través de la historia, muchas mentes inquietas e insatisfechas han imaginado su propia versión de un mundo mejor.
Alguna de estas versiones han llegado hasta nosotros… y aún nos siguen interrogando:
La República, de Platón
Que Moro acuñase el término que hoy damos al género no significa que lo inventase. Probablemente tampoco lo hiciera Platón, pero el filósofo griego es el autor de uno de los primeros registros utópicos.
En La República, describe una ciudad gobernada por filósofos-reyes, donde cada individuo tiene una función concreta que asume y desempeña en armonía.
¿El precio? Una casi total ausencia de libertad individual. La utopía de Platón es muy personal: lo de la igualdad no iba con él.
Utopía, de Tomás Moro

Tomás Moro (o Thomas More, que hoy día no traducimos nombres) abrió en 1516 la tradición moderna de las utopías.
En su obra imagina una isla donde no existe la propiedad privada, los recursos se comparten y las decisiones políticas buscan el bien común.
Moro refleja buena parte de la influencia humanista de Erasmo de Rotterdam.
La idea del aislamiento insular, por cierto, será una constante: una forma sencilla de separar el mundo ideal de la corrupción exterior.
La ciudad del sol, de Tommaso Campanella
En 1602 Campanella propuso una sociedad gobernada por la razón y el conocimiento. Su modelo social recuerda inevitáblemente al de Platón, aunque organiza a su sociedad en círculos concéntricos, como Copérnico había descrito el sistema solar.
En el centro, brillando como el sol, se sitúan la razón y el conocimiento.
Simplificando una barbaridad, la sociedad de Moro tendría un corte anarquista, mientras que la de Campanella se ha asimilado a veces con el comunismo totalitario… siempre con matices históricos enormes.
Utopías tecnológicas
Desde la Revolución Industrial las utopías han cambiado de forma: hoy nuestros sueños intentan confiar en la promesa de la tecnología.
Ciudades inteligentes, automatización sin límites, androides conscientes, abundancia energética, longevidad extrema…
Desde Francis Bacon hasta las ciberutopías contemporáneas, pasando por el socialismo científico de Marx y las utopías capitalistas modernas, el progreso técnico ha sido visto como la llave hacia un mundo perfecto.
¿Será realmente así? ¿O solo estamos refinando el camino hacia nuevas pesadillas?
Diferencia entre utopía y distopía

Toda luz proyecta sombra, igual que la sombra necesita luz para existir.
La utopía imagina un mundo perfecto, y la distopía persigue lo contrario: una sociedad donde las cosas han salido regulinchi.
La palabra se compone de «dys» (del griego: malo) y «topos» (lugar): un mal lugar. La distopía cumple una misión de alarma. Nos alerta de hacia dónde podríamos dirigirnos si tomamos decisiones incorrectas o no cambiamos determinadas dinámicas.
Así como la utopía señala un rumbo deseable, la distopía identifica peligros concretos. Puede decirse que tienen un objetivo común, aunque lo abordan de diferentes formas. De hecho, a veces la diferencia es más sutil de lo que parece: un mundo diseñado para alcanzar la perfección puede convertirse en un infierno deshumanizador y opresivo.
Obras como 1984 de George Orwell o Un mundo feliz de Aldous Huxley nos lo recuerdan. También El cuento de la criada, de Margaret Atwood, incluso Ensayo sobre la ceguera de José Saramago o películas como Matrix. Los sueños de orden y eficiencia, llevados al extremo, pueden convertirse en pesadillas totalitarias.
La distopía, al fin y al cabo, nos enfrenta a una pregunta incómoda: ¿estamos seguros de que nuestros ideales no incluyen un pequeño error de cálculo que nos lleva directos a un infierno?
¿Por qué sigue siendo necesaria la utopía?
Quizá pienses que las utopías son inútiles. Puede que creas que tu madurez está por encima de estas tonterías: cuentos de niños grandes que no aceptan un mundo complejo y cínico.
Pero puede que eso solo sea resignación. Comodidad. La pereza venenosa contra la que vacunan las utopías.
No necesitas las utopías para vivirlas. Son necesarias para recordar que podríamos hacer las cosas bastante mejor, aunque no vayamos a hacerlo nunca. Para señalar la mediocridad y la injusticia, a las que nos acostumbramos por simple roce.
La utopía marca el rumbo para quien no se conforma con seguir la corriente.
Tendemos a considerar el realismo como un síntoma de madurez, sin advertir que, muchas veces, en ese ejercicio de resignación hay más incoherencia que en cualquier planteamiento idealista. Cada avance empieza por una pregunta: ¿y si pudiera ser diferente?
En palabras de Francisco Martorell Campos, si perdemos la utopía, «perdemos la facultad de imaginar, desear y perseguir un futuro mejor».
Parece un precio demasiado alto.
Preguntas frecuentes sobre utopías a modo de resumen
¿Cuál es el origen de la palabra «utopía»?
Según la R.A.E., Tomás Moro acuñó el término en 1516, combinando las palabras griegas: «ou» (no) y «topos» (lugar). Un «no-lugar» perfecto que, precisamente por ser inalcanzable, genera esa melancolía del paraíso perdido.
¿En qué se diferencia una utopía de una distopía?
La utopía plantea un mundo ideal, mientras que la distopía advierte de un futuro que no queremos, y del que puede que no escapemos si seguimos las inercias del presente. A veces, utopía y distopía nacen casi del mismo planteamiento: todo depende de pequeños detalles en su desarrollo. Un mismo mapa con dos destinos muy distintos.
¿Se han intentado crear utopías reales?
Sí, muchas veces. Por ejemplo: Grafton, USA; las misiones jesuíticas con los guaraníes; los colonos puritanos en USA; y los experimentos de socialismo utópico de Robert Owen. La mayoría fracasaron porque las sociedades humanas son dinámicas: si no pueden evolucionar, se extinguen.
¿Por qué las utopías siguen siendo relevantes hoy?
Porque sin ellas, nos resignaríamos a aceptar el mundo tal como es. La utopía nos recuerda que el futuro no está escrito: alguien tiene que diseñarlo para poder construirlo.
¿Puede una utopía convertirse en distopía?
Sí. De hecho, es su mayor peligro. Imponer una idea «perfecta» por la fuerza suele terminar en tragedia. Un pequeño error en el planteamiento puede acabar tirando abajo todo el edificio. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones.
¡Suscríbete a la newsletter semanal para no perderte nada y recibirás «Burn da f**** BOx!»! Un documento donde te explico que pensar dentro o pensar fuera, todo es el mismo problema.